Revista CR: La unidad, el despertar estético.
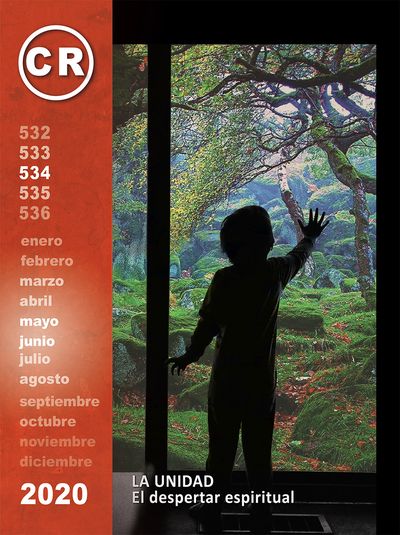
En el vivido confinamiento a causa del COVID-19, hemos tenido tiempo de muchas cosas que en la vorágine de la “normalidad”, posiblemente, no lo hubiéramos dedicado.
Tiempo para estar sentados sin más, tiempo para pensar lo que fue y lo que será, tiempo para el recuerdo, más tiempo para estar juntos en familia y experimentar la alegría de la mutua compañía, sobre todo para los hijos y, tristemente, en otras familias para experimentar el desamor, la desunión, obligados a convivir en un espacio muy limitado.
Confinamiento que hizo patente la propia vulnerabilidad y despertó en unos resignación, con las quejas y el desánimo del “¡no me queda más remido!”; en otros resistencia, con la agresividad propia de la impotencia que se impone; en otros la aceptación que nos capacita y predispone a responder de un manera más adecuada a la situación con las armas de la humildad, la solidaridad, la responsabilidad, y una mirada, despegada de uno mismos, que valora lo próximo como lo lejano con los ojos del agradecimiento, que capta la identidad de cada cual y a la vez experimenta y agradece el sentido de unidad y pertenencia. Estamos juntos, cada uno es cada uno y, a la vez, nos sabemos y sentimos unidos. “Que todos sean uno; como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros…” (Jn 17,21). Esta experiencia se hace más consciente en el silencio.
Para Pascal, “toda la desdicha de los hombres se debe a una sola cosa: no saber permanecer en reposo en una habitación”. Y sin embargo, como diría Viktor Frankl, “literalmente hablando, lo único que poseemos ahora es nuestra existencia desnuda”. Tal vez una experiencia de confinamiento como la que estamos viviendo sea una oportunidad para experimentar ambas cosas: la riqueza del silencio y el encuentro con nuestra “existencia desnuda” (E. Martínez Lozano).
La desnudez, el despojo, la presencia y conciencia de nuestra “existencia desnuda”, nos remite hacia uno mismos que San Agustín denomina a este camino “trascendencia” del alma hacia su propio fundamento, hacia Dios. “Dios habita en vosotros” (Jn 14,23).
En el confinamiento tuvimos tiempo para leer, escribir, escuchar música, ver cine, plasmar la capacidad artística, rezar, conversar y guardar silencio, contemplar… Una oportunidad de explayar el propio espíritu, crecer en sensibilidad, renacer a sensaciones que no son el resultado de sólo razonar y pensar. La sensibilidad nos permite tomar conciencia de que hay otra realidad que no es medible, cuantificable, en la que estamos y compartimos, donde nadie se estorba, ni se mezcla, no hay diferencia ni competencia, es la “unidad”, experiencia espiritual que nos anuncia a qué estamos llamados… y nos invita a proclamar desde lo más hondo del corazón, desde el alma: “Señor, Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra” (Sal 8). La espiritualidad no es sólo consecuencia de una fe religiosa.
Número Nº 534 (mayo-junio 2020)
LA UNIDAD. El despertar espiritual
Ante la catástrofe, la desesperación, lo inesperado, lo desconocido, el ser humano suplica: “¡Dios mío, ayúdame!”. En la experiencia del COVID-19 hombres y mujeres suplicamos al Señor su ayuda e incluso un milagro. Esta súplica es natural desde la experiencia de la propia limitación, vulnerabilidad. El mismo evangelio nos da testimonio de la súplica de Jesús de Nazaret, en Getsemaní, al Padre: “Siento una tristeza mortal… Decía: Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí esta copa…” (Mc 14,34.36; Mt 26, 38-39; Lc 22,42). El grito, la súplica es diferente según la creencia, la fe, de la que nace.
“¡Señor ayúdanos!” Ya se ha lanzado la pelota, ahora le toca al Señor… Y para que nuestro grito se oiga -no tenga excusas el Señor- se prometen oraciones, velas, misas, se invoca a San “X” para que interceda… Y, no dejemos en el olvido, las procesiones.
Pero todo sigue igual y la tristeza apaga las “luces”: “¡El Señor no ha escuchado!” “¿Qué se puede hacer?” Y entonces, ofendidos, optamos por el abandono e ignorar a Dios, algo así como darle un escarmiento al mismo Dios.
Todo sigue igual: “¡Dios nos ha castigado por nuestros pecados!” Vivir bajo la opresión de la culpa. El miedo convierte en sumisos y aquellos que se erigen en representantes de Dios, en jueces de la humanidad, se aprovechan para endiosarse.
Todo no sigue igual cuando la exclamación que sale del corazón y del alma, “¡Señor, ayúdame!”, es un grito desde la fe que descansa en el Señor, en el Dios que nos ama, es la esperanza que no espera, sino que provoca lo que se espera. La unión con el Padre en el que se confía por encima de todo. El mismo Jesús de Nazaret, en su oración en Getsemaní, exclamo: “Abba, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mi esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya” (Mc 14,36; Mt 26,39; Lc 22,42).
Jesús de Nazaret, según Marcos no vivió su muerte tanto como entrega, sino más bien como fracaso; según la versión de Juan la muerte no sólo es consecuencia de su obrar, sino de un obrar que –viéndolas venir- no se alejó. Y si nos preguntamos de dónde sacó Jesús esa fuerza que le mantuvo fiel a Dios, al Padre y, consecuentemente, a la humanidad, la respuesta está en la fe: la confianza en Dios que es su Padre (Abba) y él se sabe hijo de Dios; en el amor que lo expresó haciéndose solidario con la humanidad. La respuesta está en la experiencia de unidad con Dios que significa interacción entre un Padre, todo amor, y un Hijo, del todo obediente.
Jesús ora por sus discípulos cuando “ha llegado la hora” (Jn 17,1) desde su fe y su identidad propia diciendo: “Que todos sean uno; como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les di la gloria que tú me diste para que sean uno como lo somos nosotros. Yo en ellos y tú en mí, para que sean plenamente uno; para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste como me amaste a mí” (Jn 17, 21-23). Jesús nos dice que debemos ser uno, como el Padre y él son uno. Afirmar la encarnación es afirmar que Jesús reúne todo lo humano y lo lleva a la unidad con Dios.
Ser uno, la unidad, es un deseo del ser humano. La unidad en el ser humano también se entiende como autenticidad, simetría, armonía, entre lo que se es, lo que se dice y lo que se hace; autenticidad como armonía entre la interioridad y la exterioridad, lo contrario es la hipocresía, la evasión, el autoengaño.
Estamos llamados a ser uno con nosotros mismos y con Dios. Esto es posible si nos desasimos de nuestra propio ser, si nos desasimos de todas las intenciones, de todas las imágenes de nosotros mismos y de Dios, si vivimos “desasidos” o “despegados”, “desprendidos”. Esto nos permite, nos abre a otra dimensión que está más allá de nosotros y que no nos es tan extraña, se intuye y se registra en nuestra memoria, en nuestras experiencias, en contextos bien humanos, por ejemplo: Crear (“Cuando estas creando…, ni siquiera el cielo es tu límite”). Amar (“… es contribuir a ensanchar el cielo, ser amado es sentirse visitado por el cielo” –J.M. Esquirol-). Servir, donación gratuita (donde se manifiesta y desarrolla la dimensión trascendente).
Todo esto está contribuyendo al despertar espiritual, contribuyendo a hacernos conscientes de esta dimensión que enriquece, libera y nos unifica, nos hace más “yo” en la pluralidad, la diversidad, la universalidad, con la divinidad. El “yo” que es presencia y se descubre con los otros, con el Otro. El “yo” que es unidad con más unidades (El Concilio de Calcedonia –año 451- describe esta unidad entre Dios y los seres humanos de forma precisa: “Sin separación ni mezcla”). “Dios habita en nosotros” (Jn 14,23) “El reino de Dios está en vosotros” (Lc 17,21).
La espiritualidad no siempre, por tanto, es una consecuencia de una fe religiosa. Si nos centramos sólo en la religiosidad tenemos el peligro de confundir los medios y los fines, de convertir los medios en fines. ¿Qué significa esto? Entre otras cosas conformarse con el “cumplimiento”, nuestro objetivo lo ponemos en “tener”, acumular… olvidando que nuestro objetivo es “ser”. Quedarse en el “tener” es esclavizarse, depender de las cosas. Para “ser” precisamos de amplitud, libertad; necesitamos abrirnos, situarnos ante horizontes de trascendencia. La espiritualidad nos lleva más allá de nuestro pequeño mundo y nos permite descubrir otros mundos que habitan en nuestro interior y en el exterior.
La espiritualidad nos invita a orar y precisa de la oración. El testimonio de Jesús de Nazaret es el de un hombre de oración, son múltiples los momentos en los que “se retiró a orar”. Así fue desde el inicio de su vida pública hasta la cruz (Mt 26,41; Mc14,32; Lc 22, 41; Jn 17,1).
“El ser humano se distingue por algo singular: puede sentir en su interior esta energía, que se adueña de él y lo sobrepasa. Puede abrirse a ella, como también cerrarse; pero no está en su mano hacer que cese de actuar. Cuando la invoca e interioriza, potencia su propia energía en forma de entusiasmo, valentía, amor, fuerza de resistencia y creatividad” (L. Boff)
 dominicos
dominicos